La casa y las construcciones anexas, todas ellas de madera, ardieron rápidamente, pero la cúpula, que era de yeso y ladrillo, no ardió. Las llamas se extendieron a las vigas que sostenían el telescopio grande, y a los mecanismos de relojería.
Guennar estaba frágil por el agotamiento, por el humo que había respirado y por algunas heridas leves, y su mente estaba alterada; pero quizá los procesos de su mente, aun en los momentos de lucidez y serenidad, no habían sido nunca normales. No es normal que un hombre se pase veinte años puliendo lentes, construyendo telescopios, observando las estrellas, haciendo cálculos, listas y mapas de cosas que nadie conoce y que a nadie interesan, cosas que no se pueden alcanzar ni tocar. Pero sabía que ser astrónomo implicaba ser incomprendido por la mayoría de los hombres; ya se había acostumbrado a hacer un trabajo “invisible”. Y ahora todo aquello a lo que había dedicado su vida había desaparecido, había ardido. Se ocultó bajo tierra, en la antigua entrada de una mina. Le envolvió entonces la oscuridad, silenciosa y total, y el olor de la tierra.
Al cabo de unos días tuvo hambre y sed, por lo que se puso en marcha para encontrar agua. La monotonía de los muros de piedra cortada y de entablado de madera embotaba su mente. Seguía avanzando, como quien está dispuesto a avanzar eternamente. La oscuridad le seguía y le precedía. La vela, que se consumía, le derramó en los dedos unas gotas de cera caliente, quemándole. Él la dejó caer, y la vela se apagó.
Cuando vio un destello de luz en el túnel, a lo lejos, se agazapó detrás del puntal de cuarzo con un gran trozo de granito en la mano, pues todo su miedo, su cólera y su dolor se habían reducido a una cola cosa allí en la oscuridad, se habían convertido en la decisión de que nadie le pondría las manos encima. Era una determinación ciega, roma y pesada como una piedra rota, pesada en su alma. Pero no era más que un viejo minero, que le traía un pedazo de queso seco. Se sentó con el astrónomo, y le habló. Guennar se comió todo el queso, pues no le quedaba ningún otro alimento, y escuchó cómo le hablaba el minero. Mientras escuchaba, le pareció que se aligeraba un poco el peso que oprimía su alma, le pareció ver un poco más lejos en la oscuridad. Sin embargo, todavía observaba al minero con cierta desconfianza, y éste, que pareció advertir las dudas que Guennar tenía sobre él, dijo:
-Sólo aquí abajo hay gente de fiar, los hombres que bajan a la mina. ¿Qué otra cosa tiene un hombre aquí abajo sino sus manos y las manos de sus compañeros? ¿Qué hay entre él y la muerte cuando se cierra un pozo ciego y él se queda atrapado sino las manos de sus amigos, sus palas y su voluntad de sacarle? No habría plata allá arriba, al Sol, si no hubiese confianza entre nosotros aquí abajo, en la oscuridad. Aquí abajo uno puede contar con sus compañeros.
Los mineros le enseñaron al astrónomo cómo poner una cuña y cómo manejar la almádena, cómo romper el granito con el pico de aguda punta, bien equilibrado, cómo separar el metal de la ganga; le enseñaron lo que había que buscar, las escasas y brillantes venas del puro metal. Le alimentaban con su pobre y escasa comida. Por la noche, cuando se quedaba solo en la tierra hueca, cuando los mineros habían subido por largas escaleras hacia el exterior, él se echaba y pensaba en ellos, en sus caras, en sus voces, en sus manos grandes, llenas de cicatrices, sucias de tierra, manos de hombres viejos con las gruesas uñas ennegrecidas por el contacto hiriente de la roca y el acero; aquellas manos, inteligentes y vulnerables, que habían abierto la tierra y que habían encontrado la brillante plata en la dura roca de aquellas tenebrosas profundidades. La plata que ellos nunca conservaban, que ellos nunca gastaban. La plata que no era suya.
El tiempo se extendía detrás de él y delante de él como las oscuras galerías de la mina, que estaban todas presentes a la vez, estuviese donde estuviese él con su pequeña vela. “Hay estrellas en la Tierra –pensaba-. Sólo habría que saber verlas.”
Un día, al llegar los mineros por la mañana, Guennar le preguntó a uno de ellos:
-¿Qué otra cosa podrías encontrar, a mayor profundidad que la mina, si la buscaras, si supieras dónde cavar?
-Roca –contestó Per, uno de los mineros.- Roca, roca y roca.
-¿Y después?
-¿Después? El fuego del infierno, que yo sepa. ¿Por qué, si no, hay más claridad en los pozos cuando más profundos son? Esto es lo que dicen. Que, cuanto más se ahonda, más se acerca uno al infierno.
-No –dijo el astrónomo, con voz clara y firme-. No, debajo de la roca no está el infierno.
-¿Qué hay allí, pues, debajo de todo?
-Las estrellas.
-Ah... –dijo el minero desconcertado.- Esto sí que es extraño –añadió, mirando a Guennar con lástima y admiración; sabía que Guennar estaba loco, pero la dimensión de su locura era para él una cosa nueva y admirable.- ¿Y tú encontrarás esas estrellas?
-Las encontraré si encuentro la forma de buscarlas –afirmó el astrónomo, con tanta calma que Per no encontró otra respuesta que tomar su pala y volver a su tarea de cargar el carretón.
Una mañana, cuando llegaron los mineros, se encontraron con que Guennar dormía aún, y vieron junto a él un objeto extraño, un artefacto hecho de tubos de plata, de codales y alambres de estaño hechos a partir de viejas lámparas de minero, una estructura de mangos de pico cuidadosamente trabajada y encajada, ruedas dentadas, un pedazo de vidrio centellante. Era un artilugio frágil, provisional, delicado, complejo, absurdo.
Las voces de los mineros le despertaron, y Guennar se incorporó.
-¿Qué es lo que has hecho amigo?
-Es un telescopio.
-Y, ¿eso qué es?
-Un aparato que permite ver con claridad las cosas lejanas.
-¿Cómo es eso? –le preguntó uno de los hombres, desconcertado.
El astrónomo le respondió, hablando cada vez con más seguridad:
-En virtud de ciertas propiedades de la luz y de las lentes. El ojo humano es un intrumento delicado, pero es ciego para la mitad del Universo, para mucho más de la mitad. Decimos que el cielo de la noche es negro, que entre las estrellas sólo hay vacío y oscuridad. Pero, si dirigimos la lente del telescopio hacia ese espacio que hay entre las estrellas, descubrimos más estrellas. Estrellas demasiado pequeñas y lejanas para verlas a simple vista, hilera tras hilera, esplendor tras esplendor, hasta los últimos confines del Universo. Más allá de toda imaginación, en la oscuridad exterior, hay luz: un gran esplendor de luz solar. Yo lo he visto. Yo lo he visto, noche tras noche, y he hecho mapas de las estrellas, que son los faros de Dios en las costas de la oscuridad. ¡Y también en la oscuridad hay luz! No hay ningún lugar privado de luz, del consuelo y el resplandor del Espíritu Creador. No hay ningún lugar desterrado, proscrito, abandonado. Ningún lugar ha quedado en la oscuridad. Donde han mirado los ojos de Dios, allí hay luz. ¡Hemos de ir más lejos, hemos de mirar más lejos! Hay luz, si queremos verla. No sólo con nuestros ojos, sino con la habilidad de nuestras manos, con los conocimientos de nuestra mente y con la fe de nuestro corazón se nos revelará lo que no hemos visto, y se hará evidente lo que está oculto. Y toda la oscura Tierra brillará como una estrella dormida.
lunes, 3 de noviembre de 2008
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
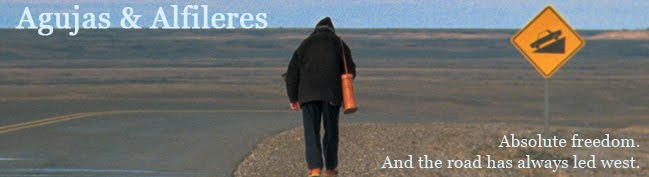



1 comentario:
brother!... cada día te quiero más y más!!!!
tantas cosas podría comentar pero hoy solo quiero decirte esto: te quiero un montón!!
clari.
Publicar un comentario